5. Padre entre tus manos encomiendo mi vida.
Surge, amica mea, et veni” (Ct. 2, 11)
OH Señor mío y Salvador mío, yo también la oiré esta llamada mística, no en virtud de mis méritos pero de vuestro incomparable amor: “He aquí terminado el invierno; la temporada de las lluvias ha pasado, para siempre desaparecida. ¡Levántate, amiga mía, paloma mía, muy querida mía y ven!” Espero, sin saber, el día y la hora en la que vuestra voz suave resonará en mi corazón, invitándome a la gran partida. ¡Oiré vuestro paso y mis entrañas se estremecerán, se estremecen a los primeros efluvios de la primavera, mi corazón se derrite escuchando a esté que viene y toca a mi puerta! Vendrá sin faltar, la hora en la que el Esposo llamará a él esta carne nutrida de su Carne que le falta en el Cielo: “¡Ad te omnis caro veniet!”
Oh Jesús, tengo confianza y tengo prisa. Ya no me acuerdo del nacimiento de nuestro amor, ese primer don y esa primera fiesta de nuestra alianza, era niño, sin palabra. Pero vos os acordáis de ese bautismo. No hice nada entonces, tomado por vos, abrazado por primera vez contra vos; no supe más que llorar y sonreír cuando ya me invadíais con vuestra gracia para la vida eterna. Me acuerdo de mi confirmación y mucho mejor de mi ordinación. Fueron los grandes días de nuestra unión y por lo tanto mis aspiraciones tropezaban contra los muros estrechos de mi celda interior. No supe en esos instantes sagrados mejor que al ordinario evadirme y superar mis límites. Mi oración fue corta, mis sentimientos pronto recaídos, mis deseos efímeros. Por dicha la Iglesia mi Madre me condujo por la mano, entretenida de mi arrebato, consciente de mi debilidad pero cuidadosa de hacer conmigo los gestos indispensables y pronunciar sobre mí las palabras eficaces del sacramento. Así con ella, en esos días fastos y en la grisalla de las semanas de años que siguieron, construíais la casa de nuestra felicidad, preparabais mi alma a su día eterno, y yo os miraba hacer, ayudándoos con torpeza.
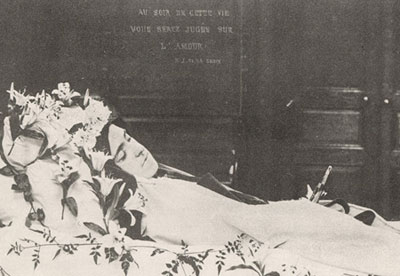
Avanzo mientras se suceden las estaciones hacia la consumación de esta nueva y eterna alianza. Morir, sí morir será la última liturgia sagrada de nuestro amor y es vos, oh Jesús, mi Salvador y mi Todo, quien será su gran ceremonioso. Atravesaré la muerte en la misma paz del ser íntimo que aquella de mi bautismo, en el mismo candor inmensamente ferviente de mi confirmación, perdido en la nube de felicidad y de gloria de mi sacerdocio. Una vez más, la última, me dejaré guiar, ungir, inspirar por la Iglesia mi madre, ella me rodeará de sus dos brazos y me estrechará contra su rostro. Sólo habré de contestar a vuestra señal misteriosa con una mirada y sin voz. Todo me es nada, espero únicamente la muerte de los pecadores reconciliados con su Dios según los ritos y los sacramentos de la Iglesia, en la entrega total y dulce de mi vida a mi Padre y mi Hermano y mi Amigo de siempre, en fin venido sacarme de ahí para tomarme con Él.
« Quotidie morior. » Todos los días me esfuerzo en hacerlo. Lo hago de intención, lo mimo, lo anticipo como una última misa, no en sueño pero en el desprendimiento cotidiano y en el vuelo del alma. Esas tentativas falladas, esas repeticiones engañosas están sin proporción con la gravedad y el grandor único de la Hora cuando diré como me habéis enseñado: “¡Padre, entre vuestras manos encomiendo mi vida!” A cien por hora contra un árbol, o en las ansias de una espantosa agonía, apagándome dulcemente al termino de mi vejez o, por gracia, violentamente y dolorosamente matado para la gloria de vuestro Nombre, en la angustia o en la alegría, si queréis bien perfeccionar en mí en aquella hora el diseño de amor y de gracia que habéis hecho parecer, será en fin mi plena respuesta a vuestra llamada. Tal vez tendré miedo, sufriré y otros conmigo o por mí, nuestros corazones cruelmente desgarrados en este arrancamiento. Tal vez no tendré la fuerza, o el tiempo, de hacer mis oraciones, de reunir mis pensamientos, de juntar las manos. ¡Pues bien! Seré niño como en el bautismo o arrobado como el día de mi ordinación. Pero en ese gran duelo del amor y de la muerte seréis una vez más el divino ceremonioso de nuestra alianza. ¡Esta hora última no pertenecerá más que a vos! Dejo a la santa Providencia del Padre el tiempo y la manera, desde antes los bendigo como los bendeciré eternamente, ya los amo porque son míos en su querer eterno. Os dejo, oh Jesús, la oblación y la inmolación de esta miserable víctima para que le inspiréis los gestos y las palabras que lo unan a vos sobre la cruz. Y, persuadido que de mí mismo faltaré en ese momento aún de toda santidad y energía, imploro vuestro Espíritu Santo Consolador: que quiebre las estacas y rompa todas las barreras, que derrame en mi alma, hasta el punto de sumergirla, todas potencias, torrentes de agua vivificante y fuego consumiente que me eleven a la plenitud, muriendo, en un acto de perfecto amor. ¡Así sea!
Padre Georges de Nantes
Chônas, el 6 de octubre de 1968
Página mística n° 5